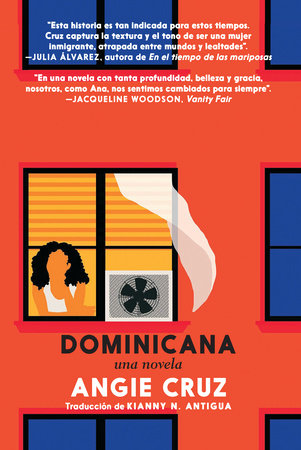El día que Teresa se roba y se mete en el vestido favorito de Mamá para fugarse y verse con el Guardia, Mamá declara a Teresa como un caso perdido y mi matrimonio con Juan se convierte en su mayor prioridad.
¿La viste cuando se fue?
¡No!, mentí.
El vestido blanco de Mamá le ajustaba a Teresa en todos los lugares correctos, incluyendo las rodillas. Ella se mueve como si sus tobillos tuvieran ruedas asidas a sí mismos, su cuerpo desarrollado y femenino. Una mujerota, dice Yohnny. Sus labios en forma de corazón están siempre separados porque tiene grandes dientes que parecen querer besarte.
Solamente de pensar en los tígueres consiguiendo lo que quieren con Teresa y oyendo a la gente decir que ella es fácil y caliente y que no pierde tiempo, hace que Mamá apriete los puños y se hale el pelo. Tanto así que tiene un claro en la nuca dedicado a las escapadas de Teresa. Pero ninguna cantidad de pelas ni de gritos impide que Teresa se escape para estar con ese hombre.
La primera vez que se fugó, Mamá gritó tan fuerte que las nubes derramaron tanta lluvia que nos inundamos. Toda la mañana, yo, Teresa, Lenny, Betty, Juanita y Yohnny barrimos el agua de la casa, llenando cubeta tras cubeta.
Había visto a Teresa tirar los rolos uno por uno y enroscarse en los dedos sus mechones oscuros. A Juanita le había tomado una hora entera secar el grueso y poco cooperativo cabello de Teresa. Pero valió la pena. Sacudió la cabeza para que el pelo le bailara alrededor del rostro, una reina de belleza.
Mamá te va a matar, le susurré, tratando de no despertar a Juanita y a Betty, quienes compartían cama con nosotras, y cuyas extremidades se enredan cuando duermen. Ronronean como gatitas. Una sábana nos separa de Lenny y Yohnny. Cuelga de un lado de la habitación al otro. Tan raída que, cuando la lámpara está encendida, antes de irnos a dormir, podemos ver nuestras siluetas reflejadas en las borrosas flores azules y amarillas que la decoran. Para suerte de Teresa, cuando ellos duermen, da lo mismo que si estuvieran muertos.
Duérmete, estás soñando, negra.
Teresa se escurrió como un ratón. La noche estaba llena de chirridos, chillidos, croar, de miserables sonidos de apareamiento de ranas, justo afuera de nuestra ventana. Papá dice que es porque el amor duele.
¿Y si Mamá no te deja regresar? ¿Y si te pasa algo?, digo, desde ya preocupada por el dolor que nuestros padres sentirán. Porque donde vivimos, no hay nada más que oscuridad. No hay otra casa en por lo menos dos kilómetros. Y la electricidad siempre anda con cambio de humores. Prende y apaga. Prende y apaga.
Los ojos de Teresa brillaron. Ven a ver. El Guardia está en la carretera, esperándome.
Me acerqué de puntillas a la ventana. La brillante luz de la luna iluminaba la punta de las palmeras.
Regresaré antes de que despierten. No te preocupes por mí, hermanita.
¿Pero por qué tú no puedes esperar a estar con él como se debe? Él puede anunciarse y pedir tu mano. ¿Cómo sabes que tiene buenas intenciones?
Teresa sonrió. En primer lugar, Mamá nunca lo aceptaría. Un día lo vas a entender. Cuando te enamoras, tienes que jugártela, aunque todo el mundo te llame loca. Por eso dicen que el amor es ciego. Nosotros no vemos.
Yo no quiero enamorarme nunca, dije, pero entonces pensé en Gabriel, que no me puede mirar a los ojos sin sonrojarse.
Tú no eliges el amor, dijo Teresa, y sopló la salvia que bullía en la olla caliente para matar el olor a hombre que les brota a Lenny y a Yohnny por las noches.
Teresa se deslizó fuera de nuestra habitación. Me miró y me picó un ojo, se lamió los labios como si la vida misma fuera lo más delicioso que jamás hubiera probado. Me imaginé a mi madre, joven como Teresa, cortada por la misma tijera, cuánto se parecen. Pin-pun la mamá, es lo que todos dicen cuando ven a Teresa por primera vez. ¡Pin-pun!
Todos tienen una historia de llegada. Esta es la de Juan. La primera vez que va a la ciudad de Nueva York, solo tiene una dirección y veinte dólares en los bolsillos. La guagua lo deja en la calle 72, esquina Broadway, en una isla llena de banquitos y drogadictos desmayados. El corazón se le acelera cuando los carros tocan bocina y los helicópteros le vuelan por encima. Siempre le gustaron las aventuras, pero por la forma en que la ciudad desde ya lo empuja, tan aprisa, sabe que, para ganar control de tal lugar, necesitará tiempo. Localiza el edificio y encuentra la puerta frontal dañada. Sube los cinco pisos arrastrando la maleta. Los bombillos del pasillo no están. El olor a humedad de las alfombras mojadas le recuerda las cuevas que visitó cuando era niño. Oh, cómo le gustaron las cuevas (las rocas resbaladizas, la oscuridad, el martilleo de la cascada), la recompensa más dulce, después de la caminata a través del fango.
Toma un profundo respiro. Él puede.
Cuando finalmente toca la puerta, un viejo desaliñado atiende. Yu, yu Frank?, pregunta Juan. Frank es el italiano que renta habitaciones.
Yes, yes.
Y con eso guía a Juan a su primer apartamento: una pequeña habitación con dos colchones. Uno desnudo, con una pila de sábanas cuidadosamente dobladas y una toalla encima. Sobre el colchón vecino, hay un hombre dormido con una almohada cubriéndole la cara para bloquear la luz de la calle que entra por la ventana pelada.
Diez dólares a la semana. Todos los domingos. ¿Entiendes?, pregunta Frank en inglés.
Yes, tenquiu, responde en inglés. Juan había aprendido a decir: Sí, señor. Gracias. Dólares y centavos. No, señor. Los números del uno al diez. Está bien. La hora en punto. Taxi, por favor. Trenes.
¿Dejaste una hembra allá?, pregunta Frank.
Mierda, ¿habla español?, Juan casi llora del alivio.
Porque aquí no aceptamos mujeres, continúa Frank. Ni por una semana ni por una noche.
Hasta ahora, Juan todavía no ha pensado en mí. Pero él sí planea casarse conmigo porque, como dice Ramón, lo que un hombre necesita para mantenerse alejado de los problemas es una muchacha de campo.
Frank prepara café y lo sirve en dos tacitas dispares.
Oí que hay buenos trabajos en los hoteles de la calle 34, dice Juan.
Frank levanta la barbilla. ¿Esa es la única ropa que tienes?
El delgado abrigo de lana de Juan no tenía ni forro. De un armario ubicado en el pasillo, Frank saca un abrigo largo hasta las rodillas, de lana gruesa con espiguillas y cuello peludo.
No tienes por qué morirte de neumonía haciendo fila.
Juan nota los puños desgastados, las capas de muselina expuestas. El forro hecho trizas.
Tratamos de mantener las luces apagadas para mantener baja la factura de la electricidad. Aquí nadie se mete en los asuntos de nadie.
Un bum estalla afuera. Juan salta.
Ten cuidado por las noches. Los drogadictos matan por un dólar. Un hombre desesperado es peligroso.
Juan le da los diez dólares del alquiler a Frank. Sorbe el café y se da cuenta de que no ha cenado. Las porciones en el avión eran muy pequeñas. Ya está oscuro y no quiere gastar su dinero en comida, en caso de que no pueda encontrar trabajo enseguida.
Tal vez deba dormir.
El baño está al final del pasillo. Buena suerte mañana.
Juan mete su equipaje en posición vertical entre pared y colchón. La toalla mediana que está sobre la cama es delgada y tiene los bordes deshilachados, pero huele a limpia. Se acuesta completamente vestido. Sus zapatos junto a la cama. El otro hombre ronca. El estómago de Juan gruñe. Mira el reloj y piensa en el bizcocho de chocolate que le sirvieron en el avión. ¿O fue una galleta? Estaba crujiente por fuera y húmeda por dentro, como nada que hubiera probado antes.
Copyright © 2021 by Angie Cruz. All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.